Por: Jorge Eduardo Suárez Gómez, Investigador CJL
Al igual que muchas regiones de Colombia
que se hacen visibles por ser el escenario de fuertes episodios de violencia,
la Comuna Trece gravita hoy en la memoria regional y nacional como un
territorio que estaba “tomado” por los grupos insurgentes y que fue recuperado
exitosamente por el Estado en su tarea de extender el monopolio legítimo de la
fuerza a todo el territorio nacional.
Esa es la narrativa oficial que sirve para justificar la seguidilla de maniobras políticas y operaciones militares en las que se utilizaron armas no convencionales como helicópteros Arpía y ametralladoras M-60 sobre una zona densamente poblada -18.364 habitantes por km2, correspondiéndole a cada uno 0,38 m2 de espacio público mientras que para el promedio para Medellín en ese mismo año era de 2,95 m2 por habitante-. (Angarita, y otros 2008). Es decir, se realizaron operaciones de guerra propias de zonas rurales sobre una zona densamente poblada infringiendo normas del
Derecho Internacional Humanitario como el principio de distinción y el de proporcionalidad, que obligan a las Fuerzas armadas colombianas a distinguir entre combatientes y no combatientes y a utilizar medios proporcionales al contexto en el que se opera para poder proteger a los civiles.
Después de las operaciones militares la
narrativa oficial presentó la intervención bélica en la Comuna Trece como una
apuesta por la legalidad convirtiendo la zona en un exitoso “laboratorio de
paz”. Esa versión no se compadece con las agresiones que ha documentado el
Proyecto Colombia Nunca Más para los años 2002 y 2003: 104 desplazamientos
forzados, 99 homicidios, 72 desapariciones forzadas, 371 detenciones
arbitrarias, 15 torturas, 74 lesiones personales. (2011). La “apuesta” por la
legalidad no se compadece tampoco con el tipo de autor de estos crímenes. La
Corporación Jurídica Libertad ha podido establecer que “la mayoría de las
agresiones han sido cometidas por los grupos paramilitares que al día de hoy
siguen operando en la Comuna, siempre contando con la convivencia y el apoyo de
la fuerza pública, especialmente de la policía que cuenta con la base del
Barrio El Corazón.”
Si miramos los hechos acontecidos en esa
zona desde otra perspectiva, encontramos -como los señalaron muchas
organizaciones de derechos humanos en su momento- “otra versión” que se
construye desde y con las víctimas.
El origen de la Comuna Trece en tanto
sector poblacional “se remonta a la década de los 70 con la creación de barrios
productos de asentamientos subnormales e invasiones compuestas en su mayoría
por personas provenientes del campo. Algunas de las familias que habitan allí
llegaron a la zona luego de ser víctimas de desplazamiento forzado.” (Ramírez
Jaramillo 2008).
Del encuentro entre los pobres de la
ciudad y los pobres del campo –ambos excluidos política y económicamente-
surgen en el centro occidente de Medellín unas comunidades que construyen no
sólo sus propias viviendas, sino también el equipamiento urbano necesario
para una vida digna. Comienzan a hacerse un lugar en el mundo. Para esto
generan procesos organizativos para solucionar sus problemas más sentidos.
Al igual que en el resto de Medellín, a
medida que se fortalece el proceso de poblamiento de las laderas de la ciudad
comienzan a surgir bandas delincuenciales que azotan a las comunidades en un
contexto de un estado totalmente ausente. Detrás de ellas surgieron las
“Milicias” que pretendían defender a la población de las agresiones
delincuenciales, pero que con el tiempo se insertaron en los antagonismos del
conflicto armado nacional con todas las consecuencias humanitarias que esto
trae para la población.
Como solución a su secular ausencia, el
Estado colombiano gobernado por Álvaro Uribe desarrolló uno de las campañas más
sangrientas en la historia de las guerras de la ciudad de Medellín. En el año
2002 se hicieron varios operativos militares que concluyeron con la
ingratamente recordada "Operación Orión". En ella participaron cerca
de 1.500 hombres de las fuerzas especiales del Ejército, la Policía Nacional,
el hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- y La Fiscalía.
Participaron además los paramilitares de varios bloques.
La existencia de la macabra alianza entre
fuerzas legales e ilegales ha sido reconocida hasta por el máximo comandante de
los paramilitares en Medellín para el 2002, Alias Don Berna. En carta al juez
que se lleva su caso por narcotráfico en las cortes norteamericanas, afirma el
extraditado jefe paramilitar: “Las Autodefensas del BCN fueron al área de la
Comuna 13 como parte de una alianza con la IV Brigada del Ejército, incluyendo
al comandante General Mario Montoya […], y el General de la Policía Leonardo
Gallego, el Comandante de Policía de Medellín […] La policía de Medellín asignó
su Unidad Especial Anti Secuestro (GAULA) para asistir al BCN en los esfuerzos
conjuntos de la Operación Orión”.
Después de las operaciones militares “se
ha logrado establecer que durante las mismas, y en los meses y años
posteriores, se cometieron una serie de crímenes graves, que por obedecer a una
política sistemática que compromete la responsabilidad de miembros del
ejército, la policía y la inteligencia militar, se constituyen en violaciones
al sistema internacional de derechos humanos.” (Arboleda 2012).
Sin embargo, la verdad se ha ocultado,
tergiversado o manipulado. Las graves violaciones a los derechos humanos siguen
en la impunidad. La administración de justicia no ha operado ni ha estado
comprometida con el esclarecimiento de los hechos. La Comuna Trece sigue siendo
escenario de militarización, violación a los derechos humanos y control
paramilitar. El estado colombiano como responsable de los hechos no es garantía
de independencia e imparcialidad.
Esas razones justifican entonces la
realización de un ejercicio de memoria e historia que a partir de los
testimonios de las víctimas, evalúe a 10 años el por qué y el cómo de tan
graves violaciones a los derechos humanos. Para eso se conformó una Comisión de
Internacional de Esclarecimiento integrada por expertos nacionales e
internacionales de reconocida trayectoria en el tema de los derechos humanos y
de incuestionable objetividad. Ellos sesionarán entre el 18 y el 19 de Octubre
de este año en Medellín. Escucharán de primera mano los testimonios de las
víctimas de las operaciones. Visitarán el territorio y dialogarán con
autoridades y defensores de derechos humanos lo que les permitirá hacerse una
idea de lo que sucedió y de lo que se ha hecho para llegar a la justicia,
la verdad, la reparación y la no repetición hasta nuestros días.
La Comisión Internacional de
Esclarecimiento que se va a realizar en la ciudad de Medellín entre el 16 y el
18 de Octubre de 2012 es otro paso que dan las víctimas en su trasegar de lucha
contra la impunidad y el olvido. Ahora que se está hablando de paz en Colombia
es imprescindible que hechos como los sucedidos hace 10 años en la Comuna Trece
de Medellín tengan algún tipo de procesamiento por medio de mecanismos
transicionales. Ya que el Estado colombiano no es garantía de imparcialidad,
son las víctimas acompañadas por las organizaciones de derechos humanos las que
tienen que emprender este proceso. Eso no significa que los resultados de las
deliberaciones vayan a ser parcializados. La trayectoria de los comisionados en
el tema de derechos humanos da fe de la seriedad, independencia y objetividad
con que van deliberar.
Los hechos acontecidos en la Comuna
Trece en el 2002 son un hito en el Conflicto Armado colombiano. Aclarar cuál
fue el papel del Estado en la comisión de las graves violaciones a los derechos
humanos, establecer las características de esas agresiones, develar las
estructuras criminales involucradas, determinar la existencia de desaparecidos
y acompañar a las víctimas son los objetivos de la Comisión. Su logro es un
paso en el camino de la paz en Colombia.




.JPG)










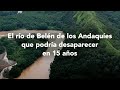



















.JPG)





No hay comentarios:
Publicar un comentario